Setenta años de “Hay un país en el mundo”
La conducta literaria de cuatro de los poetas fundadores de la poesía dominicana se caracterizó por irrumpir en el poema sin extasiarse en los usos y costumbres que han sido muchas veces motivos de dolorosas decepciones en nuestra literatura.
Domingo Moreno Jimenes, Franklin Mieses Burgos, Manuel Rueda y Manuel del Cabral configuraron un discurso poético que devino en plasma fundador. Erigieron sobre sus conductas literarias una acción creadora diferenciada que labró el porvenir de la mejor literatura dominicana de todos los tiempos. Las suyas son creaciones fundadoras, en tanto han fortalecido el poema desde una ética sustanciadora levantada sobre una estética propia instaurada desde la individualidad, sin las mutaciones que ensombrecen una propiedad ni las aniquiladoras secuencias del préstamo influenciador.
Estos cuatro grandes poetas dominicanos construyeron un discurso fundacional basado solamente en el ejercicio literario más sustancioso y vital, más disciplinado y coherente, más independiente y sensible, más lúcido y diestro que pueda establecerse. El genio creador de estos poetas ha permitido fundar un decir poético con el cual se ha narrado y descrito la realidad capital de la dominicanidad y su trascendencia. Ningún escritor, ningún pensador político, ningún historiador, ningún narrador literario, ha podido describir de manera tan resplandeciente las esencias nacionales, desde su enclave historiográfico, desde las señales de su diversidad cultural, o desde sus entrañas de dolor y esperanza, como lo han hecho estos cuatro poetas fundadores.
Nadie ha descrito mejor la solemne vitalidad de nuestra cotidianidad; nadie ha dado valor más auténtico a las cosas sencillas, a las palabras que identifican nuestro lenguaje coloquial o a la más afectuosa leyenda del paisaje, que la poética de Moreno Jimenes. Toda su obra es el gran poema de la sencilla urdimbre del país y sus fatigas, del hombre dominicano y sus liviandades. Nadie tampoco ha podido describir mejor que Manuel del Cabral, desde Compadre Mon hasta su Egloga del 2000, la historia y la intrahistoria de la dominicanidad, sus atributos, sus arideces, sus vicisitudes. Nadie como Mieses Burgos ha definido con rango sociológico la realidad existencial dominicana, desde una metafísica del signo que es improbable que oficiantes del pensamiento hayan abordado desde su intimidad más profunda. Nadie como Manuel Rueda ha podido, desde la revelación íntima, forjar la epopeya de la palabra y sus arcanos, de la palabra y sus sensaciones múltiples, de la palabra y su ascenso hacia lo individual y hacia lo social.
Pero, hay un quinto poeta, Pedro Mir, que integró el poema a su empoderamiento social; hizo que alcanzara la dimensión de la profecía y el aliento de esperanza en tiempos históricamente difíciles y absurdos. En este 2019 se cumplen 70 años de la publicación en La Habana de Hay un país en el mundo (1949). A partir de aquel entonces, Mir pasó a ser, a través del poema, la representación de la esencia de la dominicanidad mancillada y la esperanza del porvenir iluminado. Sobre los espacios múltiples de la patria cansada y humillada por largos años de dictadura y represión, la voz poética de Pedro Mir se alzaba solemne y denunciadora ante el paisaje, para colocar sobre los cienos del dolor y sobre el estercolero de la infamia, los destellos de esperanza que demandaba una población ahíta de duelos y deshonor.
Con él, con su voz poética dulce y fuerte, cantó la patria toda, en las aulas, en las oficinas, en las reuniones obreras, en los convites campesinos, en los talleres, en las ensenadas y en los montes, en la urbe y en el campo. La patria entera aprobó el amor para quebrar su inocencia solitaria. Y en medio de esta tierra recrecida, los dominicanos rescataron su historia de signos ominosos, para crear con ella sus nuevos haberes y su nueva canción. Esa canción, surgida en su exilio habanero, le venía brotando desde su vieja preocupación social y la alumbró seguramente en tardes y noches donde su pequeña República en relieve se le aparecía sórdida y mancillada, se le ofrecía somnoliente y triste ante una ausencia que sabía –o no sabía– larga y quejumbrosa.
Recordemos que, en 1938, cuando inició las publicaciones de sus versos en periódicos y revistas, se dio a conocer su poema La vida manda que pueble estos caminos, que no agradó al régimen, poema donde ya comenzaba a reflejarse no sólo su preocupación social sino su preocupación política, expresando una conducta literaria en consonancia con los avatares políticos del momento histórico dominicano; conducta literaria que reafirmará en Hay un país en el mundo, su discurso fundador dentro de la poesía dominicana:
Por estas horas vienen estos caminos/ de sangre, temblorosos, hacia la gente;/ traen su viejo bulto de sudor, su angustia,/ sus jornales de luto sobre las sienes;/ traen su vieja rabia de color y el último/ recio lenguaje de color y su fiebre;/ traen los brazos torcidos como la brisa/ de las banderas, el sudor asustado/ como el brocal de un pozo y el viejo paño/ de lágrimas y el puñal de cruz y la muerte.
Once años más tarde nacería Hay un país en el mundo. Y doce años después de este gran poema, los surcos se abrieron y los héroes llevaron hacia el patíbulo la cabeza del infame. Y el poema creció y recreció, se hizo grito de espanto y recuerdo, ennobleció la lucha y forjó la canción que convocaba a la esperanza para dejar de lado la amargura necesaria de treinta y un años de oprobio e indignidad.
Setenta años después de que este canto fundador de Mir poblara de versos el paisaje nacional, la patria ha cambiado de faz y tono, pero el poema permanece incólume en su tránsito iluminador, eternizando la plegaria desde los confines de otra tierra que sigue solicitando un milagro del estero, que sigue pidiendo paz para encaminar sus sueños, que sigue reclamando un enjambre de besos y que no se plasme el olvido.
He discrepado siempre profundamente de aquellos que afirman que el gran poema de Mir se extravió en los meandros de la historia y sus aconteceres. Por el contrario. Nadie debería negar que el país posterior a la Era de Trujillo no fue fundado en las calles ni en las plazas ni en los discursos ni en las proclamas políticas. Ese país fue fundado por un poema que nos descubrió desnudos en la orfandad de los sueños, que nos vinculó con la necesaria esperanza, que nos enseñó que estábamos colocados en el mismo trayecto del sol, que éramos oriundos de la noche y que, en medio de una frondosa geografía el campesino breve, seco y agrio moría descalzo y la tierra no le alcanzaba para su bronca muerte. Todo lo demás vino después, pero primero fue el poema de Mir y sus secuelas. Poema fundacional que creó la estela y el recuerdo, que construyó el sueño y la esperanza, y lo más resaltante: entrevió la abierta posibilidad de redención.
En algún lugar, Pablo Neruda escribió que Chile es un país fundado por un poema, La Araucana, de Alonso de Ercilla. Mir hizo lo mismo con la República Dominicana posdictadura y Hay un país en el mundo. Esa es la grandeza del poema como insignia y derrotero, como vanguardia y como libertad. El poema como surco y apertura, como descripción de las osadías humanas y como receptáculo del amor más profundo y de los desvelos más puros. El poema como esquema fundador de una realidad y de un entorno de certezas.
Neruda definió la poesía como “una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la solidaridad, el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza”, y reclamó restituir a la poesía “el anchuroso espacio que le van recortando en cada época, que le vamos recortando en cada época nosotros mismos”. Que se restituya pues, el valor de la poesía como manantial creador y vitalidad fundadora de los caminos múltiples de la historia, de la realidad individual y social, de la verdad y de la esperanza. Como la siempre viva voz poética de Pedro Mir y Hay un país en el mundo, siete décadas después.



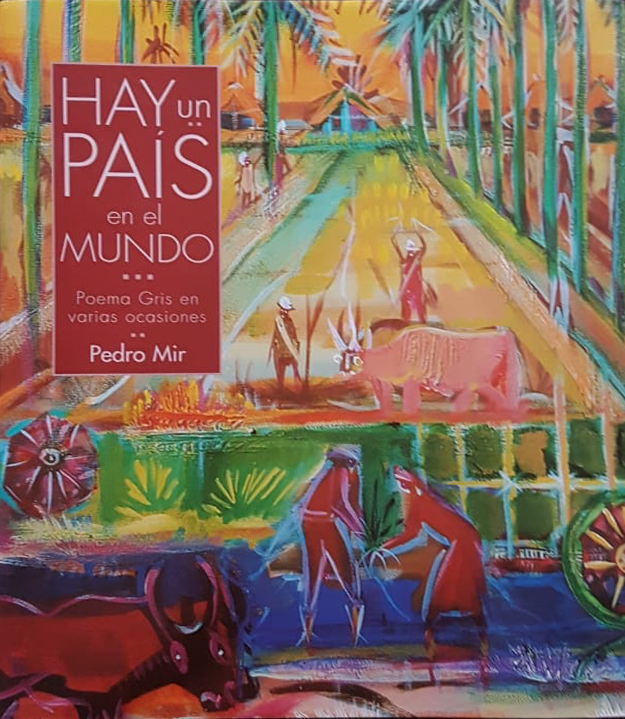


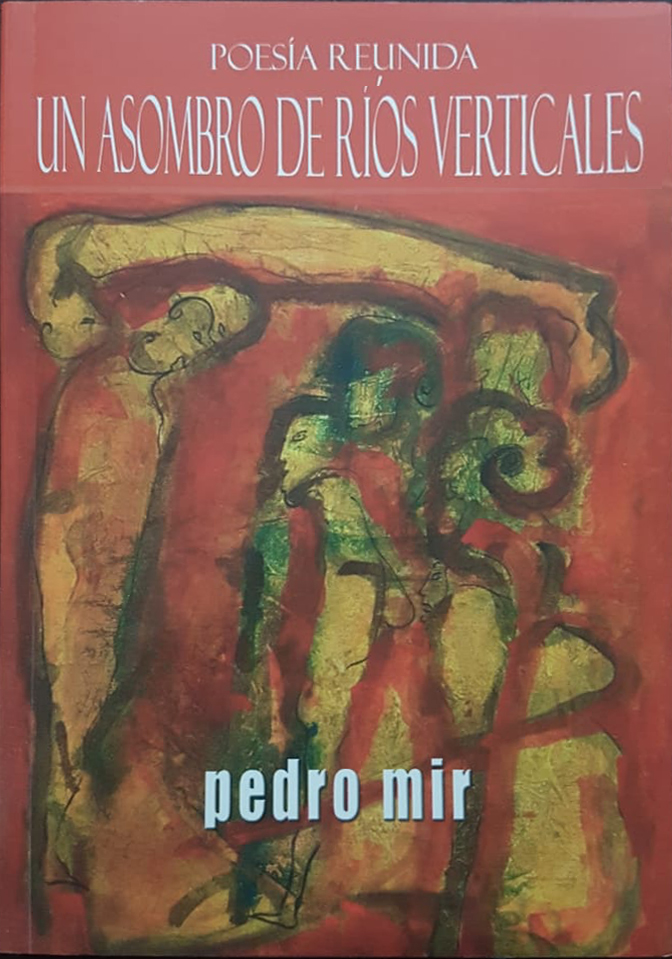
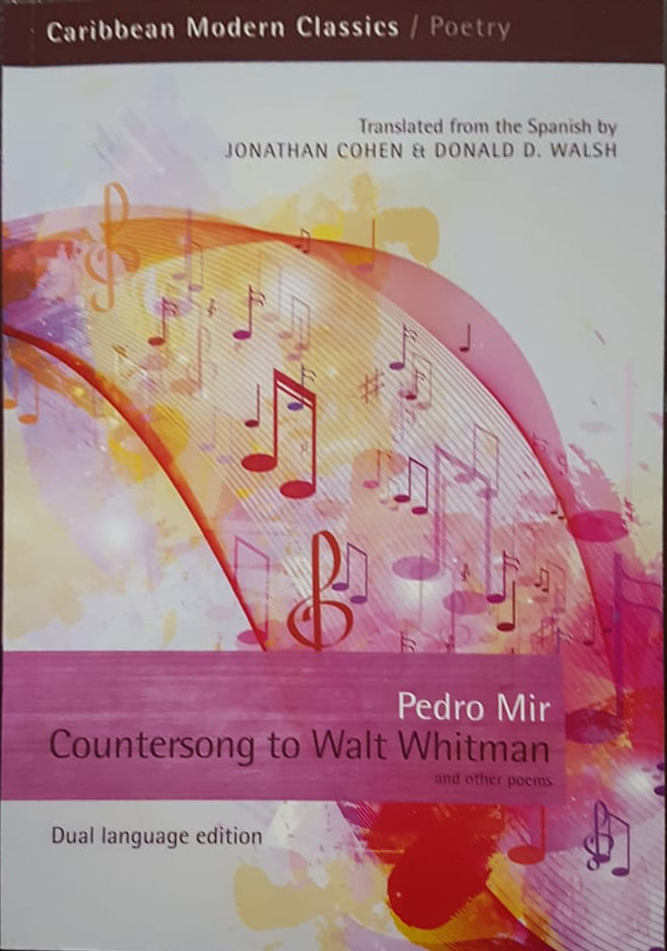
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua