Recordando a Héctor García Godoy (2 de 2)
Don Héctor me había dirigido una carta donde me aseguraba su inquebrantable fe en la juventud señalando como una de sus mayores aspiraciones la de tener un constante trato con “los jóvenes inquietos, pensantes y perseverantes de mi país”.

Devorador de periódicos como siempre fui desde la infancia, veía en Héctor García-Godoy a un líder con un halo de luz diferente, nuevo, digno, seguramente pródigo para un país sacudido en esos tiempos por un vendaval de odio y de sangre. Cada viernes, entrada la noche, era habitual ver pasar la limosina presidencial por la calle Duarte, de Moca, en viaje desde la capital, de regreso el Presidente de cumplir con sus tareas para venir a descansar, quizá a revisar los trabajos de la semana, siempre agitada, a la solariega vivienda de su padre, en la planicie de los Cáceres, en la histórica y privilegiada comunidad de Estancia Nueva. Recuerdo haber visto en el televisor de un vecino el momento cuando se instaló como Presidente. Fue el 3 de septiembre de 1965. García-Godoy aparecía en la pantalla de la televisora oficial anunciando su instalación y el “fin” de las hostilidades. El Palacio Nacional, cuyas puertas habían sido cerradas al trajín burocrático y político, después de la estampida de sus ocupantes en los finales de abril, el posterior asalto de las muchedumbres, los bombardeos de la aviación en las jornadas iniciales de la revolución, estaba custodiado por las fuerzas regulares del gobierno de Imbert Barrera y se encontraba sumido en el abandono. Aquella mole imponente, desalfombrada y polvorienta, todavía con los huecos producidos por los bombardeos, acababa de ser rápida y medianamente saneada para su nuevo ocupante. Lo mismo ocurría con la radiotelevisora estatal, puesta en funcionamiento después de cinco meses sin reproducir imágenes. Mientras García Godoy hablaba al país, se escuchaban perfectamente disparos y ráfagas de ametralladoras y su imagen se desdibujaba por momentos debido a los problemas técnicos que confrontaban los especialistas televisivos comandados por Cuqui Janner que hacían malabares para difundir el mensaje del nuevo presidente.
Cuando concluido su periodo presidencial, García-Godoy se reinstala como vicepresidente de la Tabacalera, hasta que Joaquín Balaguer, de cuyo partido había sido integrante fundacional, lo designa embajador en Washington, solía regresar a Estancia Nueva y viajar por el país en procura de consolidar su proyecto político. Fue entonces cuando me invitó, a través de Ligia Minaya Belliard, a sostener “un intercambio de impresiones”, como rezaba la invitación personalizada, en el mismo lugar donde medio siglo atrás Mon Cáceres había descansado junto a Cisa Ureña y sus hijos, después de largas jornadas cívicas en las cuales primó siempre su figura legendaria, su mano diestra y su espíritu de decisión y arrojo. Previo a aquel encuentro, don Héctor me había dirigido una carta donde me aseguraba su inquebrantable fe en la juventud señalando como una de sus mayores aspiraciones la de tener un constante trato con “los jóvenes inquietos, pensantes y perseverantes de mi país”. El partido, que más tarde fundara, Movimiento de Conciliación Nacional, estaba ya en camino. Se notaba su interés abierto por dirigir el país con la seguridad, la fortaleza y, sobre todo, el tiempo que no había tenido en el ejercicio provisional que fue de septiembre de 1965 a julio de 1966.
Cuando llegué a aquel encuentro con él en la estancia de los Cáceres, el grupo era de unas veinte personas a lo sumo, todas jóvenes. Entre ellos, algunos admiradores, otros escépticos. Hubo acoso de preguntas, inquisidores análisis de la realidad nacional. Los contertulios buscaban descubrir las verdaderas intenciones del anfitrión. Yo sólo observaba, en silencio. Creo que descubrí aquel día que Héctor García-Godoy era un alma noble, quizá ingenuamente noble. Tenía dotes de dirección, más no de político diestro para tiempos grises. Parecía poseer la sensibilidad de su padre, pero le faltaban las agallas del abuelo. Era sereno y mostraba buen humor. ”Sí, era amplio, sin prejuicio banal, sin pose prepotente, sin clasismo estúpido”, diría Freddy Prestol Castillo el día de su muerte. De cualquier modo, después de aquellas dos o tres horas ante su presencia, todos los que allí estuvimos coincidimos en admirarlo. Era una nueva voz y un nuevo temperamento dentro del torbellino amenazante que encabezaba Balaguer. Tenía cualidades de visionario. Me pareció un estratega de las buenas intenciones. Fue demasiado sincero, un gran optimista, pecó con el optimismo y la sinceridad. No llegó. No podía llegar.
Es conocida la expresión formulada por don Emilio, su padre, a Héctor: “Tú eres demasiado cándido y además ingenuo para ser político. Nuestra política es un laberinto del que sólo se sale triunfante a base de engaños, mentiras y demagogias”. Afirmaban sus íntimos que la respuesta de don Héctor a su progenitor, fue la siguiente: “Esa es la realidad política de hoy. Quizá lo sea por algún tiempo más. Pero, dentro de algunas décadas las generaciones jóvenes necesitarán que se les hable con sinceridad, porque nuestro pueblo está empezando a sentir cansancio del engaño y la mentira”. Héctor bajó a la tumba sin haber demostrado su sapiencia política y sin haber podido aplicar sus intenciones. “Los cambios fundamentales y definitivos son irreversibles, y sólo lo harán ustedes, los jóvenes, y entre ustedes, los más preparados, los más honestos y los más diestros en la verdad y en el amor a la Patria”. Conservo la frase y el gesto en la carta que me dirigiera y que al encontrarla en mis archivos por estos días ha provocado este texto sabatino. Se marchó en tiempos difíciles y mucho antes de que germinara una auténtica conciencia democrática en la nación. Aún lo recuerdo. Esbelto y delgado. Blanco, hasta la palidez. Con el porte del gran diplomático, con la elegancia de su clase humana y con su afán armonizador, con su espíritu de bien, con su fe en el porvenir, con su aureola de promesa trunca.
“He aquí una vida próvida”, decía Freddy Prestol en el panegírico de aquel 20 de abril. “He aquí la antorcha que acaba de apagarse. Antorcha como la del Sembrador: luz pertinaz en la tiniebla nacional. Luz bondadosa, frente a un pueblo que hoy llora, desconsoladamente, su eterna partida”. Tres días después, con veinte años de edad, yo publicaba en la página 6 de Listín Diario un artículo titulado “Recordando a un gran hombre” que, más o menos, recogía estos mismos sentimientos y la experiencia de mi breve amistad con personalidad tan singular. Aquel artículo lo despedía con las mismas expresiones latinas con que cierro ahora esta semblanza: Aeternum vale. Vade in pace.



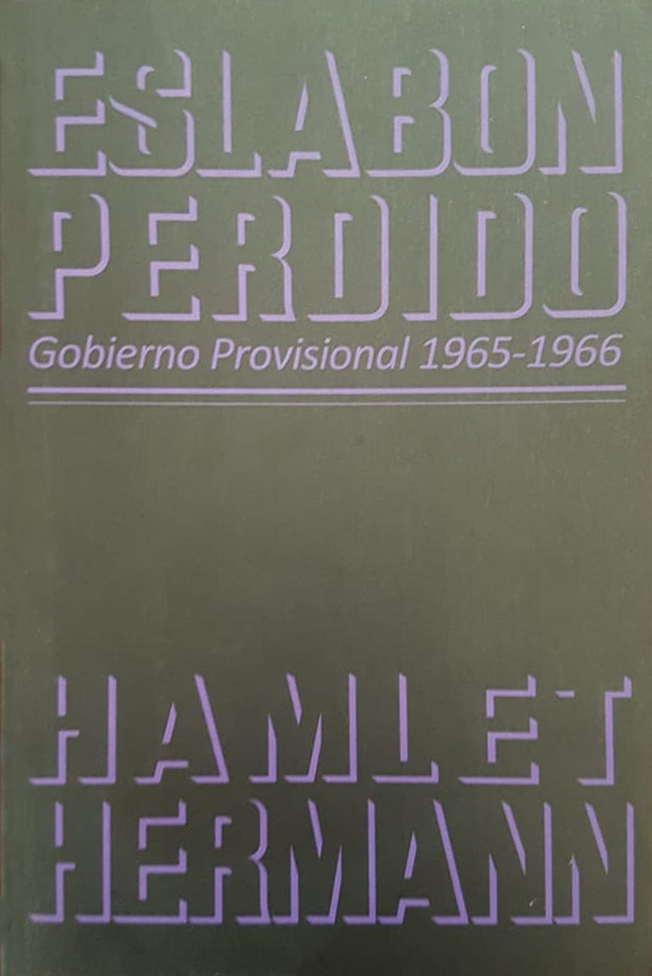

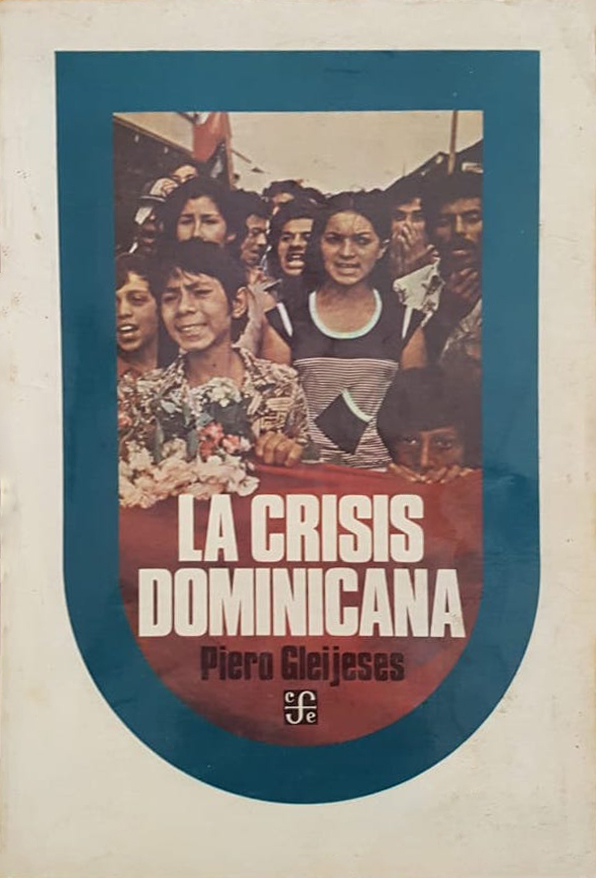
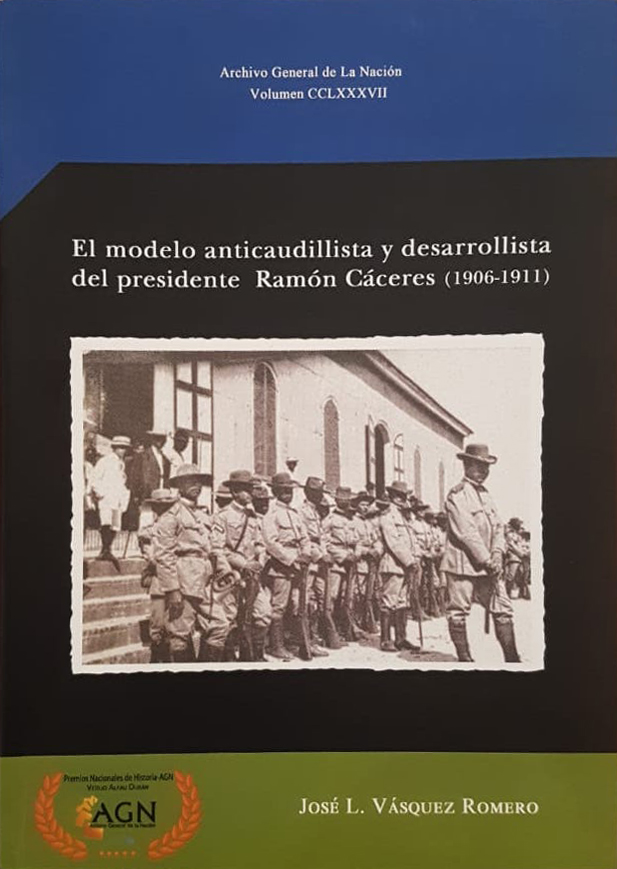
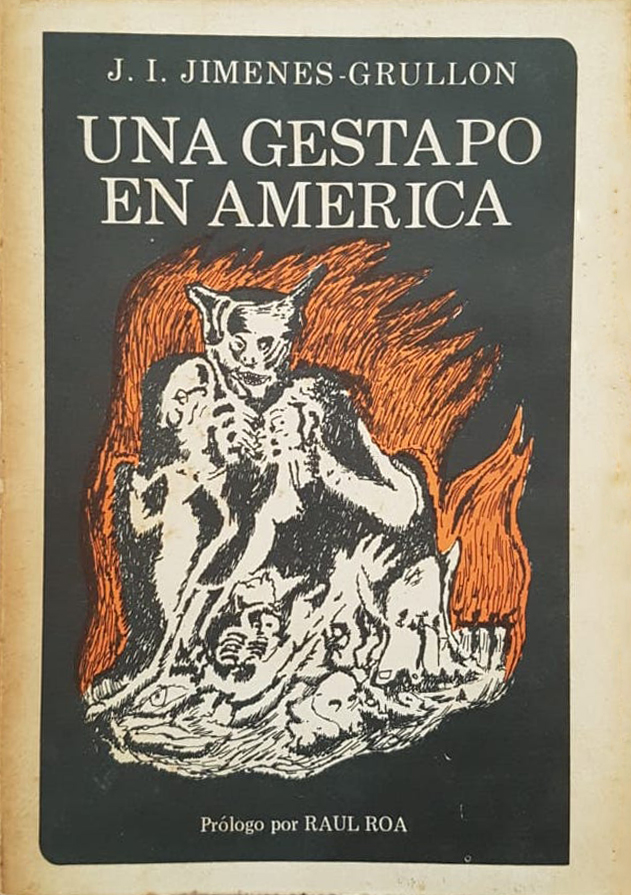
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua