Memoria musical de la aldea
Así como el rock and roll se diseminó en distintas expresiones y dio paso a variables musicales diversas, la denominada música urbana distribuye el irrebatible poderío que exhibe en diferentes lenguajes y locaciones musicales.
Carlos Gardel se escuchaba cada mañana de sábado en el viejo Telefunken de Luis Pérez, nuestro vecino de enfrente de origen libanés, cuyos ascendientes cambiaron de nombre y apellido para poder convivir en la nueva patria de acogida. La voz del Zorzal Criollo resonaba en todo el barrio en aquel inviolable concierto semanal que nos obligaba a escuchar Cuesta Abajo en su rodada a un intérprete que, a esa hora del tiempo, ya había superado su bella época. Luis Pérez -tal vez fue la primera vez que escuché el clisé gardeliano- afirmaba que después de muerto su ídolo cantaba cada vez mejor. Fue, con toda seguridad, las únicas veces en mi vida que escuché a Gardel y aún evoco las letras de algunas de las canciones que estábamos todos obligados en la calle Imbert a escuchar en la tanda sabatina a todo volumen a que nos invitaba Luis Pérez (“Viejo, barrio, perdoná si al evocarte se me planta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao, es un beso prolongao, que te da mi corazón...”).
El vecino de la calle Mella, Momón Canó, esposo de Estelita la haitiana, convocaba a diario sobre las nueve de la noche para su concierto con Los Matamoros, Los Compadres y la Sonora Matancera que radiaban en vivo desde la CMQ habanera (“Sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao, sarandonga...”) Consignemos que las nueve pe eme equivalían entonces a las doce de la noche, o tal vez más, de hoy. Era la hora del recogimiento familiar y “cuando usted escuche las campanas de las nueve corra para su casa de inmediato a acostarse”. Y aquellas guitarras y maracas de Cuba hilaban la dormida nocturna con la estridente radiola de Momón, cuyas hijas, Ana y Dulce, llevaban la música por dentro y bailaban más que un trompo (“La mujer de Antonio camina así...camina así...”).
En la esquina de la calle Ángel Morales se rendía tributo a la música clásica. Don Fausto Ramírez, uno de los músicos fundadores de la Orquesta Sinfónica Nacional, interpretaba en un piano que parecía enfrentar los rigores de la edad, piezas que con los años supimos que tenían firmas: los nocturnos, baladas, estudios y sonatas de Chopin, la Danza Húngara de Brahms y el inolvidable Para Elisa de Beethoven. Nunca después volví a sentir y disfrutar el sonido de un piano en casa próxima. Ignoraba entonces la trascendente visión musical que se abría en mis oídos y en mi memoria imberbe. La de los Ramírez era un hogar de músicos de formación. Sus hijos, Danilo, quien sería luego un prominente abogado, y Papito, que era de mi generación, se turnaban cada día para ejecutar las piezas que, con toda certeza, su progenitor le instaba a interpretar. El hijo mayor, Faustico, llegaría un día a la aldea desde la capital para fundar una big band que hizo historia, justo cuando Luis Ovalles, muy joven aún, sorprendía a todos con la magia de su saxofón tenor. Ambos habían regresado de Santo Domingo a raíz de la revolución abrileña. Las piezas de la orquesta “Interrogación” (como se llamaba) se convirtieron en manjar de dioses en todos los que asistíamos a los ensayos (a media cuadra de mi hogar) y luego a las fiestas que amenizaba el agrupamiento musical que había tenido como inspirador a Ernesto Baba, un joven beisbolista que buscaba formar la que decía iba a ser la mejor orquesta del Cibao. Y lo fue.
En la otra esquina de la Ángel Morales con Imbert (Luis Ovalles le llama la “esquina musical”), en la casa de Carlos Federico Minaya, se juntaba un pequeño grupo para disponer de los pocos long playing a los que podíamos tener acceso. En ese grupo conocimos la música de Glenn Miller, Percy Faith, Benny Goodman y del Satchmo Louis Armstrong. Junto a Niño Gómez, Carlos volaría a la eternidad, todos recién graduados de bachiller, en una trágica noche de Navidad que dejó un vacío perenne en el colectivo de oidores musicales diletantes.
Entre Gardel, la música cubana (entonces no sabíamos quién era Celia Caridad Cruz Alfonso), el piano de don Fausto, la big band de Faustico Ramírez y los memorables LP de la casa de los Minaya-Rodríguez se dio en crecer la música en plena infancia, pubertad y adolescencia. Sobre un tartamudo aparatico de radio, de color verde, se enseñoreaba en mi casa el bolero de Lucho, Los Panchos, Toña la Negra, Olga Guillot, María Luisa Landín, Agustín Lara (“Farolito, que alumbras apenas, mi calle desierta, cuántas veces, me viste llorando, llamar a su puerta...”), un lírico popular de voz de seda y alma llanera, Alfredo Sadel, y Nat King Cole (“ansiedad, de tenerte en mis brazos, musitando, palabras de amor...”), que eran junto al chileno Indio Araucano los preferidos de mi madre, que yo debía escuchar a diario, por la razón o la fuerza, en un programa de media tarde de una emisora santiaguera.
Y entonces, llegó el rock and roll y el twist. Y todo fue ya distinto. Había llegado antes, con Elvis Presley, pero ese no fue nuestro tiempo. Arribó con los británicos de Liverpool y tras ellos La Nueva Ola y su troupe. Y, desde la ciudad grande, con Los Románticos de Maney Henríquez, grupo que se hizo famoso junto a los X-6, y en el que tocaba la batería Fernandito Peláez, que junto a su hermano Milton –todavía sin la fama posterior- arribaron a la aldea para quedarse instalados allí hasta que pasó la revolución del 65. Ni Gardel ni Los Matamoros ni Los Compadres ni Lucho ni Toña La Negra se quedaron con nosotros. Pero, con los años aprendimos a valorar sus signos. Mi generación abrevó, en la radio y en la pista, con el merengue apambichao, y luego supersónico, y con el bolero acaramelao, y la balada y el rock latino ingenuo y descafeinado (“Tengo el corazón contento, lleno de alegría...”). Tampoco, el rock y la Nueva Ola fueron fenómenos masificados. Sólo una parte de los jóvenes de entonces lo asimilaron. Hay muchos que hoy peinan canas y malestares que nunca vibraron con esas emociones musicales. Probablemente, sí se reconocieron en instancias cantoras que desechamos.
Lo que ocurre hoy en la música es diferente. Así como el rock and roll se diseminó en distintas expresiones y dio paso a variables musicales diversas, la denominada música urbana distribuye el irrebatible poderío que exhibe en diferentes lenguajes y locaciones musicales. Música urbana que es, en realidad, suburbana, porque proviene de la marginalidad, es fragua barrial que ha penetrado ya todos los estratos sociales, incluso aquellos que la niegan y dicen repelerla. El rock, jazz, blues, ragtime, reggae, y el mismo soul de los ochenta, vinieron de la marginalidad, del gueto, del ámbito suburbano, aunque desde los ochenta se le calificó de música urbana, quizás para diferenciarlo de ritmos que como la música country o, en nuestro caso, algunas expresiones del folklore, ya casi extinguidas, surgieron en la ruralía. Llámese reguetón, hip hop, trap, deambow, merengue de calle, incluso bachata, la “música urbana” es un fenómeno cultural de masas que se imbrica en toda la sociedad, algo que no alcanzaron nunca otros ritmos que signaron a generaciones, pero no a todo el conglomerado social. De Anthony Santos a Romeo, de Mozart La Para al Lápiz Consciente, De Vakeró a Don Miguelo, de Ozuna a Bad Bunny, de Omega a Ala Jaza, corre un movimiento revolucionario en el orden musical que, a su vez, plantea un tema sociológico y cultural, contra el cual no deben erigirse muros ni plantearse deméritos. El fenómeno arrasa y hace rato llegó hasta a Lo Blanquito. Ignorarlo no es de sabios. Pretender modificar sus avenidas de pasiones, desencuentros, requiebros, afrentas, provocaciones, es imposible. Este movimiento acarrea una lectura de la cotidianidad barrial, la que se escuda en callejones, en economías fragilísimas y en horizontes turbios, sin esperanzas. El bolero acaramelao y el merengue de salón, apambichao o acelerado, con imágenes de doble sentido, quedó atrás, en el museo de las remembranzas, en la memoria de aldea. Vivimos otro tiempo. La “lírica”” es directa; el estilo, múltiple; el acento musical, sin aparentes referencias anteriores; el sonido, estridente, a tono con la réplica social, humana y barrial que la sustenta; los intérpretes, con un código de vestimenta que se distanció de la formalidad de otras épocas. Y una pegajosa y original singladura que dejó atrás espejismos y romances porque el tedio, la desolación, el hambre de amar sin cortapisas, los destellos de la desesperanza anegando las sienes, el diluvio de contrastes que la marginalidad oferta, no resistía más, y la canción, bajo un marco musical casi espontáneo y sin escuela, cruzó fronteras y rompió bocetos. Lo que sobra es nostalgia de tiempos idos.




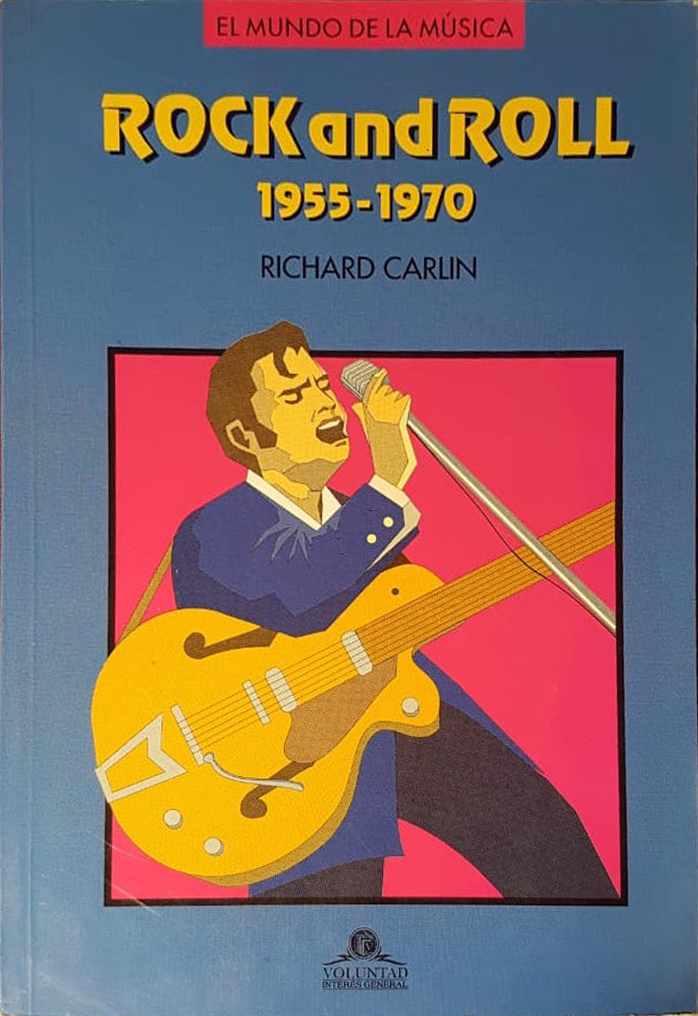

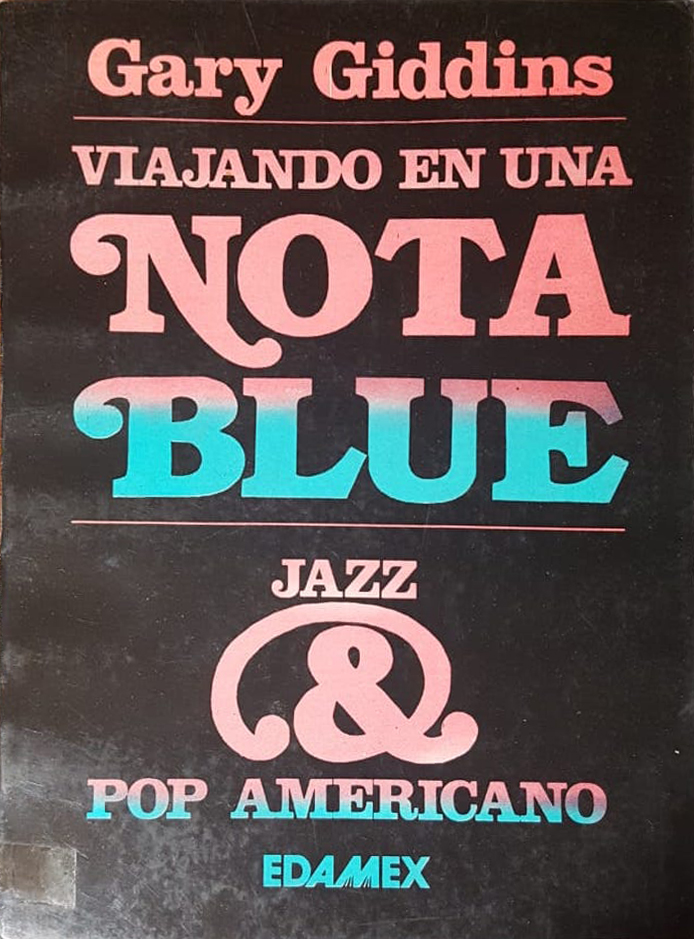
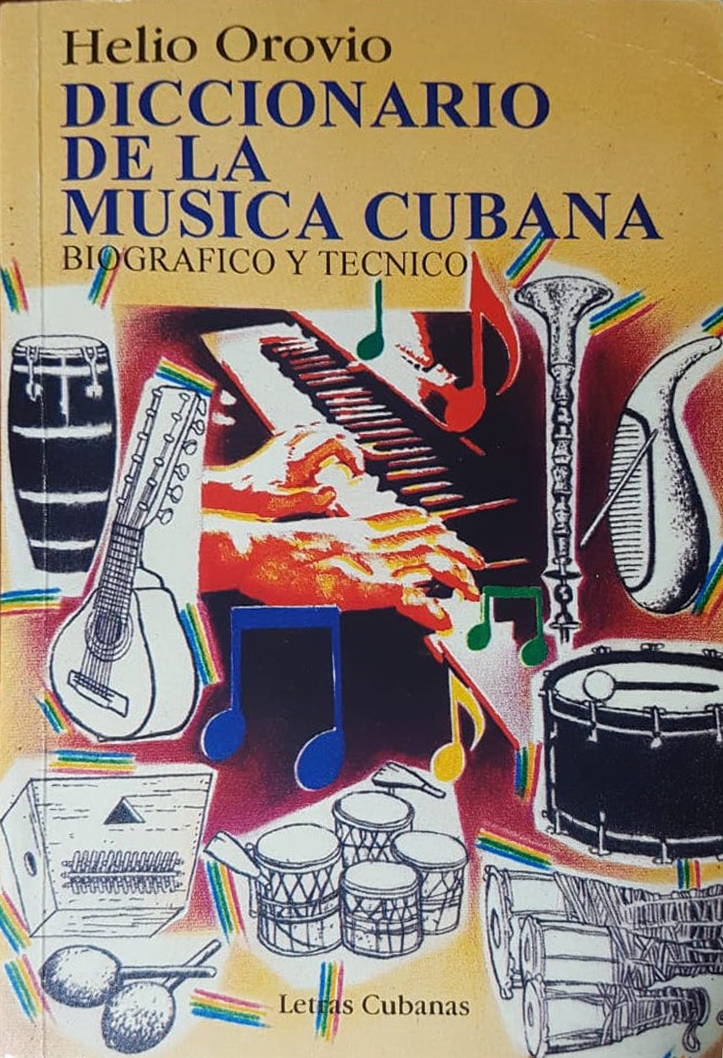
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua