El que lee a Proust se proustituye (1 de 2)

Por varios años, mi esposa y yo viajábamos cada domingo a Jayabo, una comunidad rural de Salcedo donde residía la matrona de los Almánzar, Hernández y Rosario, doña Cheché, una mamá-gallina que exigía que semanalmente se reuniesen en su hogar sus hijos y nietos con sus respectivas familias. Esa casa de enorme patio que albergaba cada semana a un clan familiar de gran volumen, vio llegar a mis tres hijos desde pocos meses de nacidos hasta que salieron de la pubertad. Lo mismo pasó con otros de sus nietos. Mamá Cheché reunía a tres generaciones –hijos, nietos y biznietos- con su andar rápido, su temple recio, su hablar locuaz y su vivo interés en que todos se sintiesen a gusto en su casa. De pequeña estatura y con los surcos minando su rostro y sus manos, mantenía una fortaleza vital impresionante. Nada se movía allí sin su dirección: la comida, los refrigerios, los dulces, el café. Era una madraza de pueblo chico que había procreado doce hijos en su propio hogar, con comadronas y sin ninguna otra ayuda médica. Sólo visitó un centro de salud cuando decidió morir a los noventa y dos años de edad. Con su partida, concluyeron las visitas dominicales a Jayabo.
La tertulia era siempre ruidosa y la plática tenía variadas direcciones, a causa del conglomerado en reunión. Me agradaba siempre hablar con don Polibio, uno de los tíos de mi esposa, que gustaba cuestionarme sobre temas puntuales, los que en el momento estuviesen sobre el tapete nacional, aunque él –inteligente, con una activa capacidad para discernir y evaluar la realidad- lo hacía casi siempre (me di cuenta muy pronto) para expresar sus propios criterios con razonamientos irrefutables. En algún momento de aquellos encuentros inolvidables, después del almuerzo, yo solía retirarme a un ángulo de la amplia galería de la vivienda, para leer. Pero, no para leer cualquier libro. Sólo uno. Jayabo fue el lugar donde decidí encontrarme por primera vez, después de varios intentos frustrados, con el Ulises de James Joyce. Por supuesto, concluiría su lectura en mi casa, pero siempre en mi vehículo –estamos hablando de inicios de los ochenta- estaba el ejemplar del libro para nuestro viaje semanal. Por temporadas, se suceden las propuestas de lecturas con aires fundamentalistas. Lees lo que te proponen o te quedas atrás. Obviamente, yo estaba muy detrás pues la obra venía sacudiendo un supuesto interés lectorial desde los años sesenta y setenta, cuando todavía no estábamos en capacidad de asumirla. Joyce era oscuro, impenetrable, de una memoria verbal que resulta difícil aprehender por el contenido desconocido de referencias (vocablos, técnicas, citas, parodias, juegos de palabras, sentencias teológicas) que formaban parte de la propia y tal vez inusual formación del autor. Era su memoria privada, nada explícita, lo que el propio Joyce denominaba “palabra interior”, y eso no permite al lector fluir con libertad y gozo sobre el texto. Se necesitará necesariamente una relectura, o dos como mínimo, para alcanzar a Joyce en sus claves. En su tiempo, la obra recibió las tundas de críticos y escritores. George Orwell, que odiaba a Joyce, lo calificó de “pedante elefantino”; T. S. Elliot dijo que le hubiese gustado no haber leído la novela; y para solo citar tres casos, un crítico de la época, el francés E. R. Curtius escribió que Ulises debía leerse como una partitura musical y que “para entenderlo, tendríamos que tener conciencia de todas las frases de la obra”.
Pasé la prueba, pues leí Ulises de cabo a rabo, pero no he de negar que me vi obligado a seguir hurgando en la novela y en sus entresijos, reuniendo datos y evaluaciones críticas para poder redondear, tal vez no del todo completa, la historia que rememora, cuenta o desintegra Joyce. Dicen que alguna vez el propio escritor le comentó a Samuel Beckett: “Quizá he sistematizado demasiado Ulises”. Hasta él tenía sus quejas y sus dudas. De todos modos, las obras complejas tienen sus trasuntos y sus coordenadas que exigen ser descubiertas. Es corriente que muchos hablen de determinados libros que nunca han asumido, y no tanto por su complejidad, como el caso de Ulises, sino también por su extensión y el obligado rigor de lectura que exigen. El Quijote, por ejemplo, demanda atención extrema a su lenguaje, al esqueleto de la ficción, al hechizo de las formas. No es lectura de una tarde, es de tiempo completo porque es reclamación de la literalidad, examen del proyecto narrativo y de la polifonía quijotesca. Rayuela es –ya se ha dicho muchas veces- no un libro, sino muchos libros, y por tanto una lectura para relecturas desde distintos ángulos, un juego de oropeles lingüísticos que pueden terminar, y terminan, en trampa, escaramuza, emboscada. Nació en nuestro tiempo y es el Ulises y El Quijote de nuestra generación que la leyó sin comprenderla, que la santificó sin que se produjese –en nosotros– el milagro de su consagración, pero que terminó convirtiéndose en el gran libro reverenciado, en la gran provocación narrativa del siglo veinte, la contranovela a la que todos los de mi tiempo continuamos bajando la cabeza para rendirle pleitesía. Auténtica leyenda, innovación, ruptura, estructura inorgánica y lúdica, juego de abalorios.
Podría suceder lo mismo con los doce tomos que conforman las obras completas de Ortega y Gasset, casi imposibles de abarcar como cualquier otra obra reunida en su totalidad, que sirven de marcos referenciales más que de lecturas rigurosas. Para no pocos, Ortega es una antigualla, como tal vez puedan ser Ulises o En busca del tiempo perdido. Pero, nunca El Quijote que sigue su paso gallardo por las manchegas llanuras porque es el libro por excelencia de nuestra lengua, o sea “el libro”, como los cristianos llaman a La Biblia y los mahometanos al Corán. Pero, ¿cuántos habrán leído Las mil y una noches, el gran clásico de la literatura oriental? Poquísimos. Se trata de tres gruesos tomos, que por siglos han tenido el inconveniente de que los propios árabes no aceptaran su valor, ni siquiera reclamaban su propiedad. Algunos estudiosos del mundo árabe no simpatizan con la idea de que se hable de la obra como representativa de la literatura oriental. Fue Europa quien validó las historias que las fundan, después que fueran refundadas por un egipcio de origen judío en el siglo XV. Salvo algunos relatos con tufo morboso y la historia de Alí Babá y de los cuarenta ladrones, pocos han de ser los que hayan destinado su tiempo a leer esta gran obra. Otra cosa es, sin embargo, El cuarteto de Alejandría, del escritor británico Lawrence Durrell, compuesta por cuatro novelas (Justine, Balthazar, Mountolive, y Clea), memorias de una ciudad donde se construye una realidad ficcional. La excelsitud narrativa llevada al máximo. Una historia en cuatro cuadrantes que fluyen con la belleza de su lenguaje, la precisión de su ensamblaje, la sencillez de su técnica. La narrativa de un poeta, de un artista de la palabra. Creo que Justine es, del cuarteto, la que más me cautiva. Pero, cuando se completa el cuarto libro, o la cuarta novela si se quiere diferenciar entre ellas, entonces comprendemos la historia de amor que la sustenta, que le permitió ser considerada como un clásico de la literatura del siglo veinte.
Y, claro, Proust. Hay que desembocar en Marcel Proust. Pero esa es una historia aparte. Densa, memoriosa, descriptiva, sensorial, desmedida, superflua, alucinante, y sin embargo, inabarcable también, antigualla sublime y perfecta que ya nadie lee.



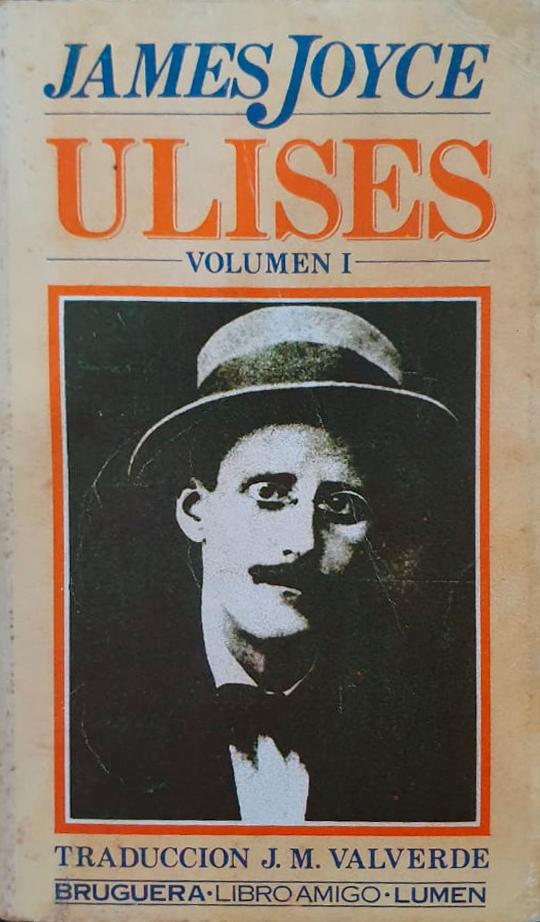
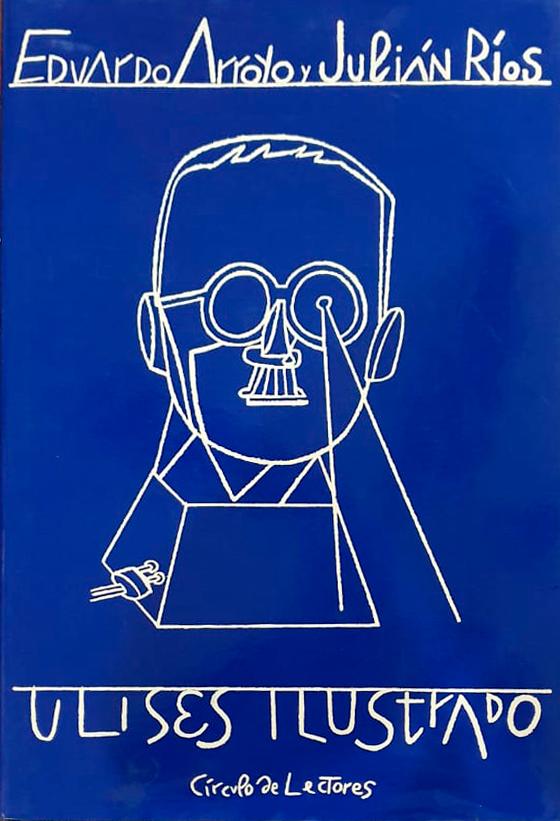
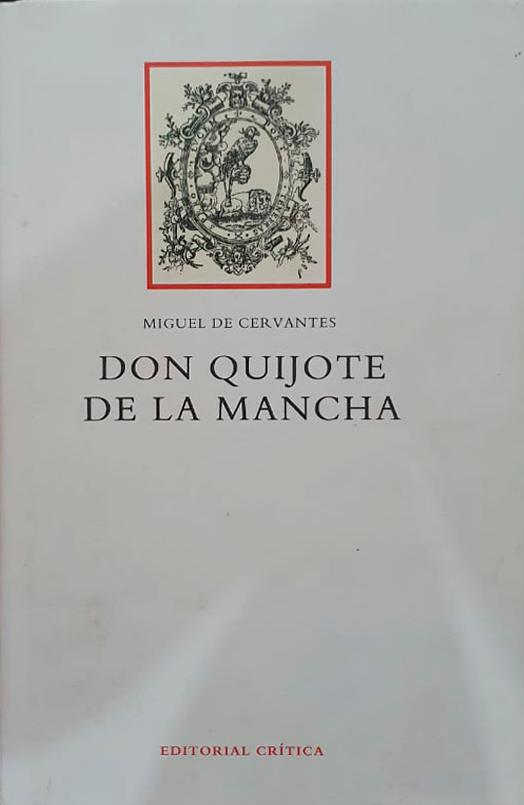
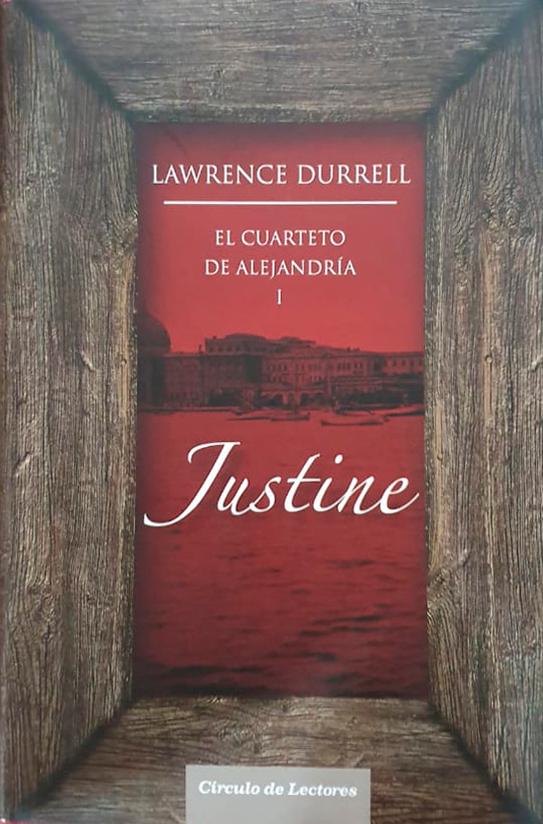
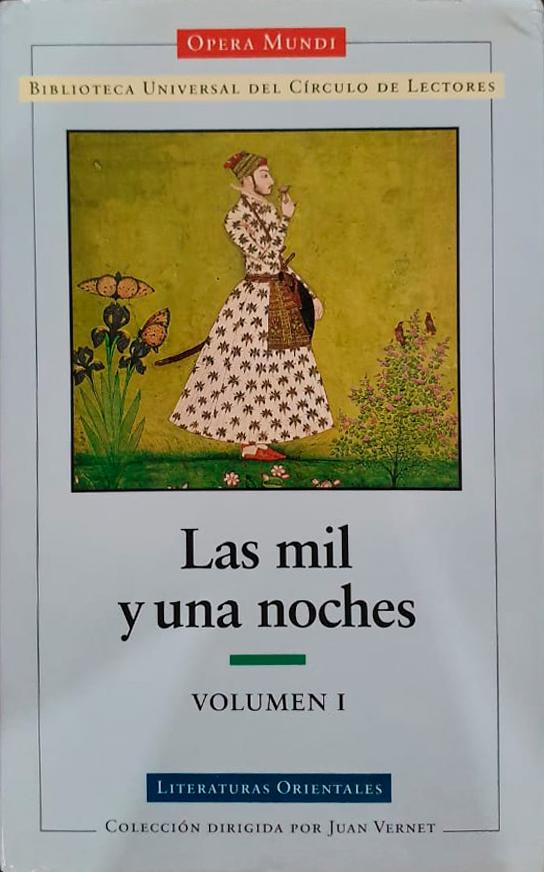
 José Rafael Lantigua
José Rafael Lantigua